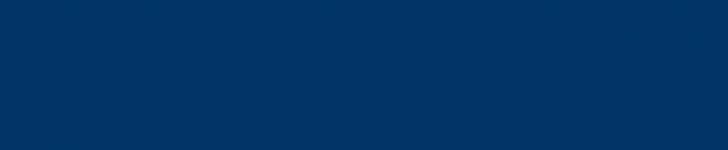La felicidad según Leibniz
Por Lina Suso/Paulina Villasuso Villalobos
Doña Clemencia era un gusto para cualquier pintor. Trazarla en lienzo habría significado un reto artístico único. No habría manera de llevar su rostro en proporciones iguales en la matemática de los bocetos, no se podrían en ella implementar los típicos colores azul, rojo, amarillo, rosa y blanco para la piel. Habrían tenido que hacerle fotos y bocetos de frente, de costado, de espaldas, sentada, parada, acostada. Ella supondría en el arte un antes y un después y justo esa capacidad le brindaba una belleza, poco estética, eterna tal vez.
Cabello crispado, negro y seco. Nariz protuberante y ligeramente ondeada en dos partes. Unos ojos cafés oscuro, el derecho caído y el izquierdo alargado hasta tocar su mejilla. Sus pestañas eran cortísimas. La frente le medía siete centímetros – así lo había comprobado en algún domingo de ocio – y sus cejas no cuadraban entre ellas, la derecha seguía hacia arriba y comulgaba con su cabello, la izquierda apenas se percibía. Orejas sin mayor gracia. Labios planos: bajo el labio inferior tenía una verruga y su labio superior tenía una línea café de costras que se le habían hecho con el tiempo. Dientes chuecos y amarillentos, su incisivo central superior tenía manchas grises y un hueco negro. Su cuello estaba lleno de lunares y otras verrugas. Hombros y pecho corrientes. Luego sus senos, el pezón izquierdo lo tenía invertido y el derecho salía más de lo necesario. Su panza, marcada por un camino de vellos que terminaba rodeando al ombligo, no era ni grande ni chica. Su espalda era corpulenta y estaba levemente desviada hacia la izquierda. Brazos flácidos. El espacio entre sus muslos era desconocido, la cantidad vasta de vello no le permitía ver ni siquiera su clítoris. Piernas varicosas y delgadas. Tenía un trasero sumido con unas bolsas colgantes en la parte más baja. Al final se encontraban sus pies de veintisiete centímetros.
Su nombre revertía en aquel día en que su padre rogó a Dios que fuera la última hija; plegarias que no sirvieron de nada, pues Dios habría decidido bendecirlos con tres hijos más después de ella.
Clemencia vivía su día a día con una satisfacción bastante específica. Por las mañanas, todavía en su cama, se quitaba las lagañas de los ojos con sus uñas largas y manchadas, se golpeaba un poco las mejillas, pasaba sus dedos por su cabello revuelto por la almohada y respiraba un poco el ambiente que olía a su perfume apestoso. Volteaba a su lado izquierdo, abría el primer cajón de su buró, sacaba dos cigarros, prendía el primero con un encendedor blanco y el segundo con el filtro del primero.
Tomaba café y se vestía con faldas, vestidos, pantalones, camisas, camisetas, chalecos, con colores llamativos. No buscaba que sus ropas combinaran, sólo que la hicieran sentir elegante. El cabello siempre lo dejaba suelto, se pintaba la boca y los ojos, se ponía unas sandalias o zapatos cerrados negros en frío y salía.
Iba a caminar, a bailar, a chismear con las vecinas, a comprar en el mercado, a insinuársele al señor Fernando que vendía periódicos a la vuelta de su casa. Siempre tenía algo que hacer y sino, siempre encontraba qué hacer. Vivía sus días con intensidad, no era necesariamente alegre, pero sí feliz. Se peleaba con quien quería, lloraba su soledad, paseaba la regadera por sus amadas plantas, luego se distraía y les platicaba a los pájaros, se acurrucaba con su gato “Pagano”, se reía viendo la televisión y se emocionaba mucho en los viernes de baile en el restaurante de Doña Viviana. Hacía con su vida lo que podía y era feliz por ello.
Así iba llorando un viernes, Clemencia, con sus defectos y sus pocos atributos, con la belleza de quien la miraba dos veces, con la capacidad de humana, con la valentía de sentir en las entrañas la vida. Estaba Clemencia llorando con sus ojos y su alma, con su capacidad completa. Tenía cáncer en los pulmones y hace sólo unos veinte minutos se había enterado. Sus lágrimas salían de sus ojos sin pena, con prisa, como si tuvieran que llegar al suelo y cobrar vida para abrazar a su dueña.
Estaba en medio de una marea de gente y respiraba su energía y escupía la suya para avivarlos a andar más rápido, a gritar, a reír. Los miraba y ellos la veían de repente, sólo por unos instantes.
“¡Estoy viva!” gritaba en su cabeza, una vez y otra, miles de veces. Y en efecto, ella estaba viva. Su enfermedad, el calor que sentía en su cara, el choque de aire que hacía su cabello más grande, el sudor de sus axilas, los mocos que se asomaban por la nariz, todo lo confirmaba. Estaba viva y lo sentía, tenía en su tristeza el abrazo de aquella y le regresaba ella el gesto con rabia y melancolía.
Estaba enojada, se sentía extraña, inhalaba y exhalaba aire y se confirmaba viva. Viva.
Volteó a su alrededor y encontró a un señor que vendía dulces y cigarros en una canasta. Le pidió un Marlboro rojo, buscó una banca para sentarse, sacó de su pantalón un encendedor y prendió el cigarro. El humo pasó por su garganta hasta llegar a sus pulmones, lo sacó sin fuerza alguna y se babeó los labios. Estaba casi muerta, casi. Se secó los ojos y corrió sus sombras y su rímel por sus cachetes, fumó una vez más. Qué rara era la vida, qué rara se sentía, quién iba a decir que ella, la señora que llevaba desde su juventud fumando, habría terminado con cáncer de pulmón.
Volvió su vista al cielo “¡Ja! Habría pensado que me matarías tú. Me has dado todo el crédito” comenzó a reír y a toser, se terminó su cigarro y se fue, no podía llegar tarde al viernes de baile en el restaurante de Doña Viviana.
Paulina Villasuso Villalobos. Nacida en 1999, en la ciudad de San Luis Potosí, México. Estudiante de la carrera de Escritura Creativa y Literatura en el Claustro de Sor Juana.
Quiere las lenguas extranjeras, ama el español, los senderos silenciosos y escucha trova de protesta para buscar inspiración.