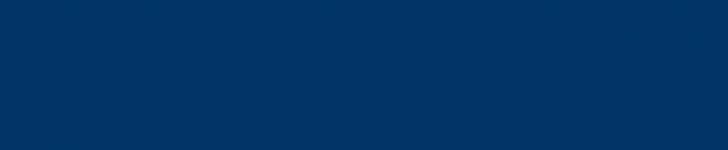Puerto La Libertad
Por Aranxa Albarrán Solleiro / Confesiones de turista
La vida en los países centrales es un cuento de ficción y al mismo tiempo uno de hadas, el aire que se respira perpetua el sentimiento de pertenencia al mundo y desborda una capacidad de admiración por cada rincón del planeta, por lo diminuto, por lo que es poco percibido ante los ojos de un ser que ha perdido el sentido de su camino y objetivo en su andar.
Como mexicana, escuché durante mis pocos años de vida, una constante irreverencia hacia la cultura y raíces de América Central, nuestra historia creó en el imaginario un alma que se construyó de la destrucción masiva de aquellos que despojaron a nuestros antecesores de sus tierras y los obligaron a convertirse en lo que ellos eran. Adoptamos sus costumbres, sus tradiciones, su lengua y su forma de vestir. Con miedo y con amenazas de ser atacados por ellos si es que no se seguían sus pasos como lo deseaban.
Los vecinos del sur padecieron y padecen una historia similar. Despojo, maltrato, sumisión y un terrible daño a su integridad. Empero, sus manos, el color de su piel, el acento al pronunciar palabras que invita a bailar en las olas del mar, reconfortan como un abrazo cálido al corazón, así como su clima de eterna primavera.
La gente del centro del continente, te hace sentir en casa, como si simplemente uno se desplazara a un destino nacional. Te sonríe con un fervor que provoca quedarse sino para siempre, por lo menos sí, un tiempo indefinido.
Hace unos días, el 5 de septiembre para ser precisa, se anunciaba en los periódicos la tragedia y el aberrante escenario que viven los presos en Quezaltepeque en El Salvador. Aproximadamente 36 integrantes de pandillas Mara Salvatruchas reclusos en un espacio mínimo para -ante el pensamiento del presidente Bukele y posiblemente de sus antecesores- pagar la penitencia de haber actuado contra la nación.
Recordé entonces, la imagen oscura que se le había implantado al país salvadoreño, como si su historia se redujera a eso. De comentarios absurdos hacia su gente y su valioso aporte no solo a su territorio sino al mundo entero.

El Salvador fue invadido por españoles, cometiendo como en México, un genocidio, sincretismo salvaje y un sometimiento catastrófico de su gente para adoptar una cultura, hábitos y costumbres iguales a ellos. Su independencia se dio en 1859, sin embargo 62 años después, en 1932, inició su periodo de dictadura provocando una guerra civil que atentó y quebró a sus habitantes que alzaron sus puños para defender lo que el espíritu les dictaba. Los muertos y afectados parecen haber sido en cantidades sumamente lamentables, pues ni siquiera se cuenta con un registro en los documentos que divulgan su historia.
En el año 2017, en el mes de junio, un boleto de avión me permitió pisar las calles que hasta el momento, siguen siendo un laberinto de dolor y tormento. Claudio, un ser humano extraordinario, me acompañó y me impulsó con entusiasmo a embarcar días que han marcado mi existencia.
Llegamos después de un largo viaje a la costa salvadoreña, nos agasajamos con colores de todo tipo, como si hubiéramos penetrado un arcoíris mientras avanzábamos en la carretera de Guatemala al Puerto La Libertad. Pasamos por una aduana con aspectos parecidas a las novelas de Comarc McCarthy y cruzamos el puente que conecta una nación con la otra.
El calor aumentaba, indicándonos delicadamente que entrabamos al pueblo dueño de una bandera de azul celeste y rayas blancas. En el centro de la ciudad se abalanzaba ante nuestra mirada con una silueta, una cúpula que parece la de una Mezquita con combinaciones azules y color crema en la punta.
“Le vendo esto por 50 centavos. Le vendo esto otro por un dólar.” Voces multiplicándose unas con otras mientras se restregaban en las ventanas del automóvil que por fortuna, pudimos rentar. Una supuesta conquista española abandonada pero un territorio con imposiciones estadounidenses que destrozan la vida de miles, sino es que de millones. Nuestro arribo al Puerto nos pareció una victoria fulgurante. Las rocas negras reflejaban en el mar un negro denso pero claro al mismo tiempo. El atardecer nos dio la bienvenida, nos suplicaba respeto por su pueblo que a pesar de las fatales carencias, dibujaban una sonrisa para decirnos “esta es su casa.”
Canadienses y australianos se establecían en la arena rasposa para aprovechar la intensidad y el tamaño de las olas que les permiten surfear. Se identificaba un escaso número de originarios y se atestaba de foráneos, como siempre, porque el nombre del puerto no le pertenece, porque la libertad aquí y el derecho de una vida sana, solamente se sueña y se imagina.