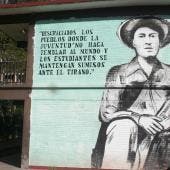Literaturas indígenas y resistencia: Una aproximación al caso Zapoteco

Por Aarón Cruz Soto
Los estudios de las literaturas en lenguas indígenas siguen siendo, aún en este tiempo de mayor multiculturalismo, un tema poco estudiado. Es posible que se pueda decir mucho sobre estas literaturas, que, por su novedad y reciente inclusión en los programas de apoyo del estado, han logrado cierta visibilidad. Sin embargo, el verdadero reto radica en saber la forma idónea de abordar estas literaturas, que aún no han accedido al canon literario occidental.
El trabajo que aquí presento tiene como objetivo analizar la novela Relación de hazañas del hijo del relámpago del autor zapoteca Javier Castellanos. Para hacerlo, es importante hacer algunas consideraciones sobre la literatura en lengua indígena en América Latina. A la luz del fuerte movimiento indígena en México y América Latina, es imposible pensar en la valoración de la lengua y su literatura sin considerar la movilización social. En ese sentido, entender la producción literaria indígena requiere el apoyo de herramientas históricas.
El materialismo histórico será útil para la investigación de las condiciones de producción, es decir, para entender la narrativa indígena, sus antecedentes y su actualidad. Además, el análisis de la novela incluirá una visión panorámica de la obra de Javier Castellanos.
Panorama de la literatura indígena en Latinoamérica y México
Las obras literarias en lenguas indígenas llevan el sello de su historia colonial, ya que, al ser parte de una minoría lingüística y económica, sufren una marginación constante, a pesar de la creación de instituciones que buscan incluirlas. Es en este escenario, de producción en una lengua marginal, que Javier Castellanos escribe su novela Relación de hazañas del hijo del relámpago. Es importante resaltar el tipo de narración que se construye en la novela, que intenta revelar el papel de los pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca durante la Revolución.
La novela de Javier Castellanos está contextualizada en este escenario, además de estar escrita en una de las lenguas habladas en varias partes del estado de Oaxaca. Esta lengua no es una, como se menciona en El protozapoteco de María Teresa Fernández de Miranda:
La actual familia zapoteca, formada por el zapoteco en general y el chatino, se califica, junto con las familias otopameana, chinantecana, popolocana, mixtecana y chiapaneco-mangue, dentro del grupo otomangue, íntegramente mesoamericano. Aunque esta clasificación goza de aceptación casi unánime entre los especialistas, es reciente que las relaciones genéticas hayan sido comprobadas por la aplicación del método comparativo (Fernández de Miranda, 1995, p. 1).
El párrafo anterior ejemplifica la diversidad dialectal que opera dentro del zapoteco, y en ese sentido, la lengua de Javier Castellanos es parte de esta pluralidad. Esta dispersión lingüística, junto a la marginación de la lengua, ha construido escrituras en lenguas "vernaculares", como diría Martin Lienhard en su conferencia ¿Cuál es el lugar de las lenguas amerindias en la producción literaria escrita de América Latina?:
Desde 1950, más o menos, la UNESCO, enfrentándose al problema de la alfabetización en los países colonizados o en vías de descolonización, usa el término de “lenguas vernáculas” para referirse tanto a las lenguas autóctonas marginalizadas por las potencias coloniales como a las lenguas criollas que se desarrollaron a la sombra del sistema esclavista. Es evidente que el término “lengua vernácula” toma, en una situación colonial o poscolonial, un sentido muy diferente al que tiene en la Europa de los siglos XIX o XX. (Lienhard, 2014, p. 80)
El texto de Lienhard es esclarecedor para analizar este tipo de literatura. La historia de la lengua, como lengua de los colonizados, tiene un peso fundamental al pensar que la literatura en lengua indígena es escrita en la lengua de los colonizados. El conflicto de la colonia entre colonizados y colonizadores se reconfigura tras la independencia de los países latinoamericanos. Lienhard continúa:
En México, como en Perú, son los movimientos indigenistas impulsados por intelectuales urbanos “comprometidos” como José Vasconcelos, en México, o José Carlos Mariátegui, en Perú, los que comenzaron a crear algunas de las condiciones indispensables para la eclosión de literaturas escritas en lenguas amerindias. (Lienhard, 2014, p. 85)
En México, la inexistencia de una enseñanza generalizada de las lenguas amerindias en los sistemas educativos nacionales ha impedido durante mucho tiempo la aparición de lectores potenciales de textos en lenguas amerindias. Sin embargo, el éxodo rural indígena, la migración hacia la ciudad de mestizos de provincia y el acceso a la enseñanza universitaria de la segunda generación de migrantes de lengua amerindia han creado las condiciones para que las literaturas amerindias modernas se vuelvan viables. Este es el caso de Javier Castellanos, quien, siendo joven, se mudó a la Ciudad de México.
La mayoría de los escritores actuales en lenguas amerindias se formaron fuera de sus comunidades, en la ciudad, y algunos incluso fuera de sus países, como en los Estados Unidos (Lienhard, 2014, p. 86).
La literatura indígena es un fenómeno moderno y relativamente joven en términos formales. Aunque, como vimos, proviene de una larga disputa en los terrenos de la lengua. Esta es la situación de la literatura de Javier Castellanos.
Bibliografía
Castellanos Martínez, J. (2003). Gaa ka chhaka ki, Relación de hazañas del hijo del relámpago. Colección Premio Nezahualcoyotl. DGCP.
Fernández de Miranda, M. T. (1995). El protozapoteco. Michael J. Piper & Doris A. Bartholomew (Eds.). Colmex, INAH.
Lienhard, M. (2014). ¿Cuál es el lugar de las lenguas amerindias en la producción literaria escrita de América Latina? Revistas de literaturas populares. UNAM.
Romero Frizzi, M. de los A. (2003). Escritura zapoteca, 2500 años de historia. CONACULTA, INAH, CIESAS, Miguel Ángel Porrúa.