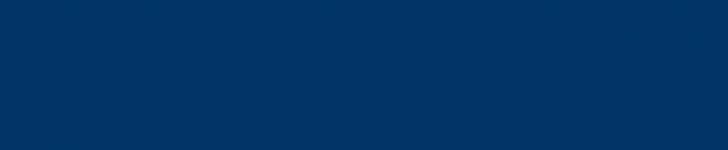La creciente
Por Santiago González Velázquez
En Los Remates llovió toda la noche y parte del día anterior. El río bajaba de la sierra, arrastrando con fuerza piedras, ramas, troncos y animales vivos o muertos. Las olas se elevaban y formaban remolinos donde giraban los objetos arrastrados por la corriente. Los vecinos se acercaban a disfrutar, desde lo alto del barranco, el espectáculo que con cierta frecuencia les regalaba la naturaleza.
Ahí estaban Cristóbal y su mujer que no pudieron cruzar hacia la casa donde ocupaban un cuartito y recibían un mínimo sueldo por cuidar la huerta y alimentar a los animales de Don José "El Rico".
De vez en cuando Cristóbal dejaba de ver el río, volteaba preocupado hacia el camino y esperaba. Sus amigos lo acompañaban en silencio. revirando y esperando.
Por fin apareció el "Güero Nacho", el mejor nadador del rancho: del que decían sus padres que aprendió a nadar antes de dar el primer paso. Acababa de cumplir trece años y reflejaba la energía y seguridad de un muchacho de veinte. Se aproximó a Cristóbal, lo saludó y recibió de su mano la llave del granero. Se quitó la ropa y los zapatos, con un ademán, se despidió y se lanzó a cruzar las turbulentas aguas.
La gente aguantaba la respiración hasta ver al “Güero” salir a la otra orilla y caminar hacia la casa para llevar el almuerzo a los animales.
Cumplida su misión, Nacho cruzó de regreso y recibió la aclamación de todos los vecinos y un arrugado billete de cinco pesos que le entregó el agradecido Cristóbal.
Recibió, también, la admiración de su amigo Silvestre quien murmuró para sus adentros: "Algún día seré yo el que cruce el río".
Dos días después, el Sol apareció brillante entre los picos de un Cerro de la Silla recién lavado y limpio: el agua del río se veía más clara; aunque su fuerza muy poco había menguado. Los adultos volvieron a sus labores y los muchachos regresaron a desafiar al río.
Casi todos lo cruzaron a excepción de Silvestre, que titubeó… aunque no quería rajarse. Animado por los gritos de sus amigos, Silvestre se santiguó y se lanzó al agua.
La creciente lo arrastró río abajo a toda velocidad. Sus compañeros lo siguieron corriendo por la ribera y gritándole:
-¡Oríllate! ¡Agárrate de una rama! ¡Cierra la boca!
Silvestre no los escuchó. Parecía que se había rendido y estaba próximo a llegar al recodo donde el agua lo estrellaría contra las grandes rocas.
Esforzándose al máximo, logró asirse a una rama que brotaba en la orilla y parecía estar a salvo, pero su tabla de salvación se desprendió de la húmeda tierra y Silvestre volvió al caudal.
En su postrer esfuerzo, se orilló de nuevo y logró fundirse a una saliente de firme roca. Sus amigos le tendieron la mano, pero él los ignoró, mientras musitaba la oración que su madre le aseguraba que lo salvaría de cualquier peligro.
Sus dos más fuertes compañeros lo tomaron de las axilas y lo jalaron hacia tierra firme.
Asustado y tembloroso, el muchacho sólo lograba balbucear:
-¿Ahora como regreso para el otro lado?
-¡Nadando güey!- Le gritó el “Güero” Nacho. -Nadando contra la corriente para que el agua no te arrastre. ¡Sígueme! y fíjate como lo hago yo.
Silvestre lo siguió y cruzó el río convencido de que el resto de su vida nadaría contra corriente.