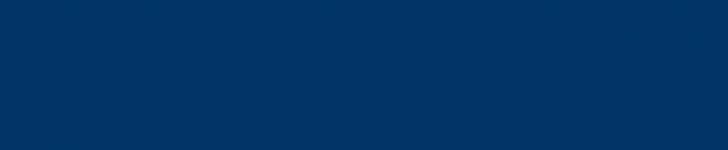El trauma, nuestro titiritero
La noche es también un sol
Friedrich Nietzsche
I
Las manos que mueven los hilos
George es un hombre estadounidense que ha sido reclutado para participar en la Segunda Guerra Mundial. Antes de partir, abraza a su hijo de tres años y a su hija de ocho. No se ven a los ojos, tampoco se dicen mucho. El silencio es un velo de seguridad que usan para no dar ninguna promesa falsa ni presagio oscuro. Su esposa no lo despide, llevan meses sin hablar bien.
Fue asignado a un pelotón de infantería como un soldado raso. Estuvo en las primeras filas de la plétora balística, al frente de un circo de fuego, explosiones, suciedad, vísceras y anonimato. Estuvo tres semanas comiendo carne y frijoles en lata, teniendo el sueño privado por el estruendo de las bombas, quitando la vida a hombres desconocidos. Lo retiraron del frente porque recibió tres balazos en la pierna.
Un año y medio después, George supo que ganaron la guerra. Pero la guerra nunca se fue de él. La bala que recibió le trozó la rodilla y los nervios. Tenía que pasar el resto de su vida con una muleta de cuatro patas. Tuvo suerte de no infectarse por el plomo, si no, la hubiera perdido toda. A eso, en la medicina moderna, se le conoce como “trauma físico”. Es la irreversibilidad de un daño, la permanencia de una herida visible y sensorial, fácilmente detectable. Sería el recordatorio eterno de George.
Gracias a la guerra, su esposa se fue. Tomó a sus hijos y le pidió el divorcio. Le dijo que no quería cuidar a un hombre traumado. George sabía que no se refería a su pierna. Aunque el Trastorno de Estrés Post-Traumático (TEPT) ya había sido discutido desde el S.XIX, no fue hasta 1980, después de la Guerra de Vietnam, que el DSM-III lo acuñó como una enfermedad psíquica. Entre sus síntomas se encontraban: recuerdos invasivos del hecho traumático, desrealización, alteraciones del sueño, sensación hiperalerta y comportamientos repentinos.
Por las noches, la guerra invadía a George. Despertaba gritando de la nada, mientras su cuerpo se movía como si se estuviera defendiendo. A veces, se pasaba toda la noche vomitando en el baño a causa de una sensación de asco incontrolable. En el peor de los casos, su visión se nublaba y actuaba como si todavía estuviera en el pelotón: atacaba a los seres queridos que estaban cerca de él.
Antes de que ocurrieran las guerras mundiales, en 1894, Freud había escrito sobre el trauma. Para él, se trataba de la representación de un hecho que resulta inconciliable con el yo. Ni esta representación ni el yo pueden coexistir como iguales, pues generan un conflicto psíquicamente doloroso. El resultado es una represión, un ocultamiento. Pero en la psique nada puede ser ocultado: la negación del trauma ocasiona su brote invasivo en todo el cuerpo. Como un fantasma que habita y luego domina nuestro hogar.
Se nos hace fácil concebir que un trauma físico pueda alterar nuestra psique. La herida de George, así como sus efectos, lo deprimieron. Lo condicionaron a una lógica de culpa y victimización. Si es así, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar que los traumas psíquicos se expresan en el cuerpo, lo enferman y lo condicionan? Un poco en contra de lo que dice Freud, el trauma no es una mera galería de representaciones mentales, como si fuera un cine. Es una invasión del hecho traumático en todo el ser. Mente y cuerpo, cuerpo y mente, afectados por la misma causa, como una banda de Möbius.
II
El hombre que habla con los fantasmas
La señorita Anna O fue la paciente cero de histeria que tuvieron Sigmund Freud y Joseph Breuer. Su caso está ampliamente documentado en su libro “Estudios sobre la histeria”. Cuando los médicos la conocieron, Anna O era una mujer joven de 21 años, burguesa, con un intelecto y una sensibilidad sorprendentes. Tenía una vida monótona, casi enclaustrada, pero, a pesar de eso, no había sufrido ningún padecimiento extraño.
Fue hasta que su padre enfermó que los síntomas nerviosos de Anna O emergieron abruptamente. Entre ellos se encontraban: ceguera y sordera temporales, parálisis parcial de las extremidades, tos, parafasia —dejaba de comprender el alemán y se ponía a hablar exclusivamente en inglés—, contracturas, etc. Pocos meses después de iniciar su tratamiento con Freud, el padre de Anna O falleció. Freud escribió que ese hecho fue el trauma psíquico más grave que pudo afectarla. Debido a esto, el padecimiento de Anna O recrudeció: dejó de tomar agua y comenzó a tener pensamientos suicidas.
Uno de sus síntomas fue una somnolencia que la invadía por las tardes, a la cual llamaba “nubes”. Era un estado de sopor profundo en el que decía frases sin congruencia. Como si fuera una sesión de hipnosis, Freud decía la palabra “martirizar” y ella comenzaba a hilar ideas. Al principio, sus oraciones no tenían sentido. Pero, eventualmente, comenzó a narrar historias. Freud nos dice que la mayoría de ellas trataban sobre una muchacha angustiada, sentada en el lecho de un enfermo.
Cuando terminaban de conversar, Anna O decía que las “nubes” se iban, que su “chimenea se limpiaba”. Pero, como el trauma es repetición, no pasaban más de dos días para que sus síntomas la invadieran de nuevo. Cada tercer día, Freud hablaba con los fantasmas de Anna O. Los escuchaba, les hacía preguntas y, finalmente, los esclarecía a un nivel inconsciente. Entonces la talking cure tuvo su nacimiento.
Durante todo el S.XX, la talking cure fue, a primera vista, el mejor tratamiento disponible para el trauma. Consiste en que la memoria traumática, ese cúmulo incontrolable de sensaciones psíquicas y físicas, debe ser revivida y reordenada narrativamente. La recreación verbal y la resignificación simbólica del trauma ayudan al paciente a darle nombre, a visibilizarlo y a controlarlo.
Después de un año, Freud escribió que los síntomas graves de Anna O desaparecieron por vía del relato. Pero muchos de ellos continuaron. El análisis fue interrumpido, pues su paciente decidió ir a vivir al campo. A día de hoy, la opinión de los psicoanalistas sugiere que Anna O no tuvo una recuperación completa.
III
El encuentro con lo Real
Rodrigo es un hombre de treinta y cuatro años. A diferencia de George o de Anna O, Rodrigo no discierne ningún acontecimiento en su vida que fuera excesivamente abrumador. No fue a la guerra y sus padres siguen con vida. Está casado y tiene un hijo de seis años. De hecho, su vida es relativamente normal: trabaja, convive con amigos, cuida a sus hijos, sale de vacaciones.
Aunque no es uno excepcional, Rodrigo tiene un fantasma propio. Todos los fines de semana va al casino para apostar su dinero. Lo hace a escondidas de su familia, pues sabe que su esposa podría divorciarse de él. Tampoco es tan ingenuo como para apostar cantidades grandes. Generalmente apuesta lo justo, lo suficiente, como para escondérselo a su esposa si pierde o si gana. Pero hace dos semanas no se midió. Perdió treinta y cinco mil pesos. Todo un mes de trabajo.
En el psicoanálisis, la pulsión es un concepto vertebral. Es cuando sientes un deseo irrefrenable por comer papitas, aunque estés a dieta. Es cuando anhelas a toda costa estar con tu novio/a, pero el trabajo diario lo impide. La pulsión es un cúmulo de energía, una masa informe de deseo, que necesita ser descargada.
La pulsión es la materia prima del deseo del adicto y, curiosamente, el deseo del adicto tiene la misma forma que la memoria traumática. Es un deseo irrefrenable que le solicita al yo una satisfacción. Pero no cualquier satisfacción, sino una mediada por nuestros fantasmas. Son nuestros fantasmas —expectativas, ilusiones, carencias, traumas— los que articulan cómo deseamos.
A diferencia de Freud, su discípulo, Jacques Lacan, no cree que la talking cure sea un mecanismo completamente efectivo de terapia. Los casos de TEPT o adicción apuntan a algo del trauma inadvertido por Freud. Que estos ocurran no tiene que ver con el hecho traumático per se, sino con la constitución finita del ser humano. Presenciar la muerte, la finitud humana, la pérdida irremediable activan el mecanismo de defensa psíquica por excelencia: escapar de lo Real. En otras palabras, escapar de aquello que es lo más irrepresentable e innombrable para nosotros: nuestra existencia incompleta, temporal y finita.
La memoria traumática es el intento extremo, las patadas de ahogado, que el sujeto realiza por comprender lo Real. La adicción lo es por igual. Pero, no es que Rodrigo haya vivido un hecho que lo acercara a la muerte. No. Lacan sugiere algo más revolucionario que nos afecta por igual. Lo que nos quiere decir es que la finitud está con nosotros desde siempre. Habrá quienes lo sufran en mayor o menor medida, pero todos estamos escapando de la mortalidad que nos acompaña desde el inicio.
Desde esta perspectiva, zarpar a nuevas aguas no es fácil, mucho menos para casos como el de George o Anna O. No hay cura efectiva e inmediata. Lacan nos dice que para salir del trauma debemos atravesar el fantasma. O sea, identificar qué usamos para escapar de lo Real y por qué. Pero, a diferencia de la talking cure, no sugiere que debemos narrar el trauma.
Al contrario, el proceso es el de una profunda puesta en cuestión del yo. No es que debamos “empoderarnos” para tener control de la vida, sino aceptar nuestra fragilidad, finitud y carencias por medio de la duda. Así, podremos reescribir nuestro fantasma, redirigir nuestras pulsiones, ser dueños, aunque sea solo un poco, de nuestro trauma. Rodrigo lleva dos años en terapia. Hace siete meses que no va a un casino. No es que esté “curado”. Rodrigo es consciente que las apuestas no eran su único problema: fuma ocasionalmente, se pasa de copas, pierde el control con facilidad, tiene hábitos alimenticios excesivos. Rodrigo sabe que nada de eso son imperfecciones o, más bien, que todos compartimos esas imperfecciones. Pero, lo que él no quiere es quedarse en un solo sitio, dejar de cuestionarse y de moverse.
Rodrigo tiene una certeza: es necesario reescribirnos, pues es el viaje interminable que debemos asumir